Hoy me gustaría hablaros de un asunto de actualidad: El silencio proscrito. Si, hoy el silencio está mal visto. Casi proscrito. No está de moda. Ya casi nadie gusta del silencio. Antes tampoco, pero se le respetaba. Recuerdo que cuando comencé a trabajar, allá por los años 70, debía hacer un trayecto en tren de media hora. Casi siempre me encontraba en el vagón con algún conocido, o conocida. De natural silencioso, veíame obligado a hablar durante el trayecto. Cuando alguna vez cedía a mi natural y permanecía un par de minutos en silencio, mi interlocutor, sobre todo si era mujer, me lo recriminaba con un: “¿No cuentas nada?” Y condenaba: “Eres muy callado, ¿no?”. Y veíame forzado a recolectar nimiedades que arrojar por la boca, todo para satisfacer a un compañero de viaje al que, era notorio, le interesaban un comino mis comentarios. Hoy, más maduro, suelo persistir en el mutismo pese a ser reconvenido por mis ocasionales compañeros de trayecto. Y no me importa que se enfaden, que me miren como un bicho raro. De algo tenía que valerme la madurez.
Muchas veces, queridos adefesios, me he preguntado qué llevaba, y lleva, a mis semejantes a tratar de rellenar con palabras cada uno de los momentos de su existencia, ya palabras emitidas, ya escuchadas. Si se viaja en autobús, el silencio es combatido con saña. Cuando no son los pasajeros que no dejan de gritar, es el video o la radio la que importunan al que quiere ir en silencio, como es mi caso, o el de algún otro raro mortal. En los bares la televisión está encendida aunque nadie la preste atención; incluso en los hogares mucha gente enciende la televisión o la radio nada más llegar a casa. La cuestión es matar el silencio, no darle tregua, acotar su reino. ¿Por qué este miedo al silencio? ¿Qué peligros creen que entraña? ¿Temen que favorezca la reflexión, quedarse a solas consigo mismo? ¿Tan mala compañía creen que son para sí mismos?
Con la llegada de la telefonía móvil el acoso al silencio alcanza niveles que auguran su próxima extinción, su pronta y definitiva proscripción social. Ya puedes recluirte en un retrete, en un callejón solitario, en la noche oscura, que siempre sonará muy cerca de ti un teléfono celular y detrás de esa ominosa señal, por lo general una melodía de mal gusto, el imparable torrente de palabras que sale de una boca necia. No hay escapatoria. No hay zonas vedadas. Incluso la publicidad de estos aparatos es necia y mentirosa. Proclama que lo importante es hablar, una gran mentira, pues lo importante, y más en nuestra época, es poder guardar silencio, disfrutar del no-sonido. Un raro lujo. Otro reclamo asegura que los usuarios estarán orgullosos de su teléfono, una imbecilidad a la altura de quienes se lo crean. El único orgullo radica en carecer de tan estúpido aparato. Y por no ser tan drástico, pues no puede negarse cierta utilidad al artefacto, el orgullo vendría de hacer uso adecuado del mismo. La proliferación del hablante público ha modificado la ciudad. Antes, el hablante telefónico recluíase en una cabina y no exponía (y menos pregonaba) sus interioridades a los viandantes. Ahora, caminando por la calle, cualquier estúpido te informa a grito pelado de la última operación de próstata de su vecino. ¿Se estará incubando, queridos adefesios, un nuevo motivo de asesinato?
¿Por qué, insisto, los ciudadanos modernos temen al silencio? ¿Qué males espera de él? En el silencio no se halla si no lo que cada uno lleva a él. ¿Será quizás que los contemporáneos no tenga nada bueno que llevarse al silencio? El silencio es la condición básica de la reflexión. La reflexión nos hace más conscientes y libres. Y eso es peligroso para ciertos poderes... todos los poderes. Antiguamente los anacoretas o monjes con voto de silencio eran admirados, venerados. Hoy no serían concebibles salvo como una estrafalaria curiosidad. En los conventos pronto proliferará (si no lo hace ya) el hilo musical, y las celdas estarán provistas de altavoz para llenar de letanías las otrora silenciosas horas. Ah, y los monjes se enviarán mensajes para avisarse de la hora de los maitines o de la colación en el refectorio.
Propondría, queridos adefesios, un experimento para demostrar empíricamente el miedo del hombre moderno al silencio. Propondría que a la hora de mayor audiencia televisiva y radiofónica, estos “entes” programaran, sin avisar, cinco minutos de silencio. Sólo cinco minutos. Presenciaríamos acontecimientos asombrosos. Desde suicidios hasta asesinatos, puede que incluso algaradas o motines. Los ciudadanos afectados no lo soportarían. Culparían del insólito suceso a una catástrofe mundial, o a una conspiración criminal. Saldrían a las ventanas con síntomas de pánico, llamarían con sus artefactos parlantes a cualquier autoridad que les pudiera proteger. Las nefastas consecuencias del experimento darían constancia de ese horror al silencio que nos aflije. Algunas personas sufrirían, estoy seguro, traumas irreversibles. Incluso cuando se guarda un minuto de silencio por un asesinato, la gente se muestra inquieta, con signos inequívocos de desazón. Y cuando termina el corto lapso, el alivio por tan largo sufrimiento se traduce en imparable aluvión de comentarios.
¿Será subversivo el silencio? Así lo parece. Y pronto, como presumo, será proscrito. Un nuevo Mesías de la modernidad no dudaría en incluir el exceso de silencio dentro de los nuevos pecados, una falta contra su doctrina, que quizás, como en otras, al comienzo fuera Verbo. Está claro que el poder favorece la supresión del silencio, apuesta por su eliminación favoreciendo las nuevas tendencias que miran hacia la comunicación global y sin resquicios. Hay que evitar la reflexión, la introspección, el conocimiento de uno mismo. La meditación en silencio se considerará una práctica anacrónica... y perniciosa. Hay que pensar con la televisión encendida, cavilar envuelto en los gritos del fútbol, reflexionar con las voces de la radio, o entre conversaciones telefónicas; es decir, no pensar, dejarse engullir por el palabreo y el ruido.
Nos han robado el silencio, queridos adefesios, nos lo han proscrito. Pero como consuelo os dejo esta frase: “La tradición zen mantiene que Buda transmitió la iluminación a su principal discípulo, Mahakasyapa, simplemente sosteniendo una flor y permaneciendo en silencio”. ¿Seremos capaces de imitar a Buda? Meditad sobre ello, queridos adefesios (y adefesias, en versión para el País Vasco)
La oveja feroz
12.12.09



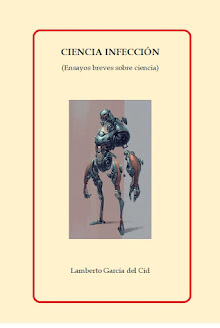
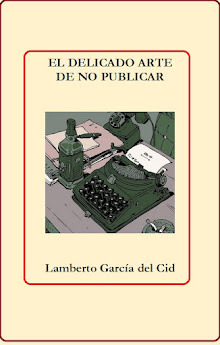
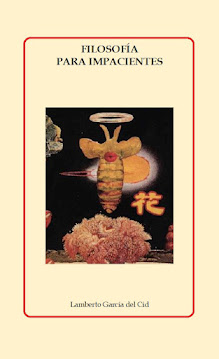

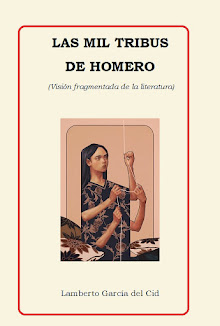

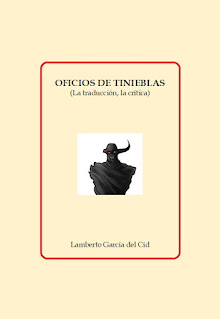
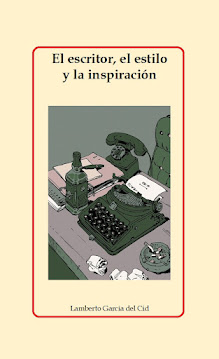


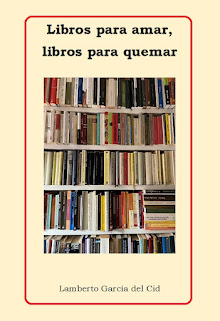
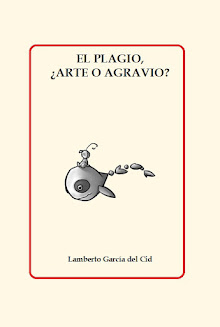


























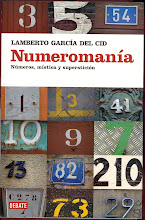



¿Por qué adefesios ? Por feroz que seas,ten presente que tus lectores también somos seres humanos.Por mas que permanezcas en silencio, en la postura del Loto, meditando,no sera fácil que el Buda te ilumine.
ResponderEliminar