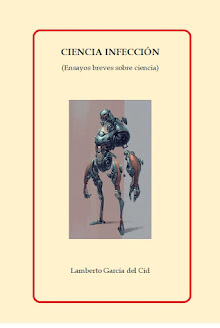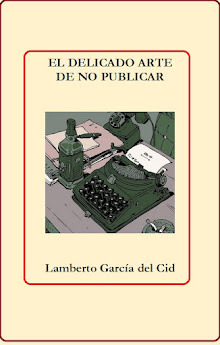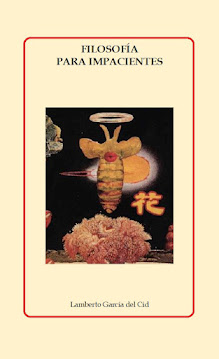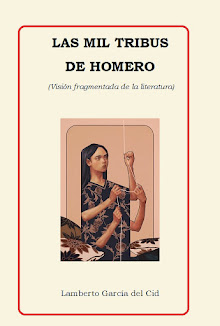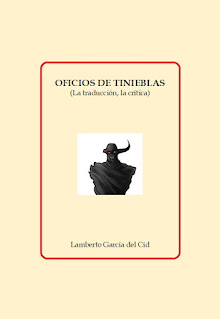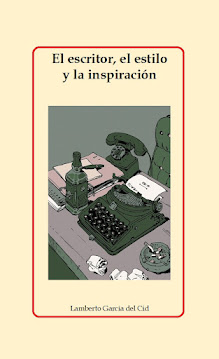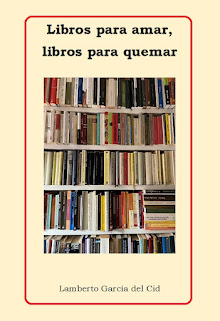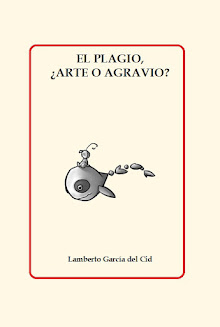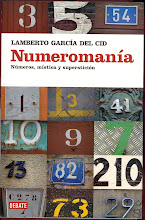Brillat-Savarin
fue un gourmet francés que inició la moda de la fisiología del gusto. Vivió a
finales del siglo XVIII. Para este francés sibarita y refinado, que descompone
de la siguiente manera la sensación gustativa en el tiempo: 1) directa (cuando
el sabor también impresiona la parte anterior de la lengua); 2) completa
(cuando el sabor pasa a la parte posterior de la boca); 3) refleja (en el
momento final del juicio), todo el lujo del gusto está en esta escala
antedicha. Pues bien, este alquimista de la alta cocina opinaba que toda la
ideología culinaria se basa en una amalgama a la vez médica, química y
metafísica: la de una esencia simple, que él denomina jugo nutritivo (o
gustativo, ya que, de hecho, para Savarin no hay alimento que no haya sido
gustado). El estado acabado (perfecto) del alimento sería, pues, el zumo, la
esencia líquida de un pedazo de comida. Su ideal alquímico, que comparte con el
cocinero del príncipe de Soubise, era la de encerrar cincuenta jamones en un
frasco de cristal no más grueso que el dedo pulgar. ¿Os imagináis, lectores de
este blog, cincuenta guijuelos extractados en un jugo ínfimo en un frasquito
como de penicilina? Aquí la imaginación se detiene y pregunta: ¿sería más
adecuado bebérselo o metérselo en vena? Un chute de jabugo. Una ecuación
culinaria para condensar todo el sabor ibérico. ¿No es un poco lo que hacía
Ferrán Adriá en los laboratorios de su cocina y que tantos seguidores tiene? Se
me ocurre, al hilo de esta tendencia, que al final en vez de comida los
restaurantes de “alta gama” te darán la carta con las fórmulas químicas de su
composición y tú pagarás sólo para leerlas e imaginártelas en el paladar. Como
los que leen una partitura, que dicen oír la melodía, los comensales leerán
juntos la composición y babearán paulovianamente de placer. ¡Qué genio el de
los nuevos cocineros!
La oveja feroz
01.01.18
 Seat había decidido
denominar a su nuevo vehículo como SEAT Teruel, pero la inexistencia de esta
ciudad ha impedido que esto suceda. La dirección de la compañía ha determinado
esperara que Teruel exista para proceder al bautizo de un nuevo modelo con su
nombre. Las autoridades aragonesas le han prometido que están en ello y que en
una década es posible que consigan población suficiente para crear la ciudad. Los
turolenses que actualmente habitan la burbuja virtual que han denominado
Teruel, tendrán preferencia a la hora de conseguir el grado de ciudadano.
Seat había decidido
denominar a su nuevo vehículo como SEAT Teruel, pero la inexistencia de esta
ciudad ha impedido que esto suceda. La dirección de la compañía ha determinado
esperara que Teruel exista para proceder al bautizo de un nuevo modelo con su
nombre. Las autoridades aragonesas le han prometido que están en ello y que en
una década es posible que consigan población suficiente para crear la ciudad. Los
turolenses que actualmente habitan la burbuja virtual que han denominado
Teruel, tendrán preferencia a la hora de conseguir el grado de ciudadano.